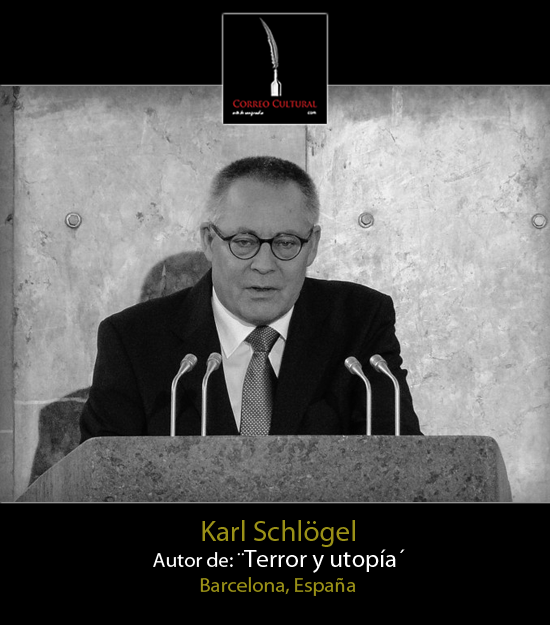Una vacuna contra el pasado recurrente
por Olga Korobenko
Karl Schlögel
Terror y utopía. Moscú en 1937
Barcelona, Acantilado, 2015
Trad. de José Aníbal Campos
1.008 pp. 45 €
Desde hace tiempo busco respuestas a preguntas que escapan a mi comprensión. ¿Por qué muchas personas que huyeron de Rusia en los años posteriores a la Revolución (Marina Tsvietáieva, sin ir más lejos) volvieron allí al cabo de varias décadas para encontrar un trágico final (el marido de la poeta fue fusilado, su hija pasó quince años en campos de trabajos, ella misma no podía publicar ni una sola poesía y se ahorcó)? ¿Fue nostalgia, morriña? ¿Sensación de que las cosas marchaban bien, de que un país siempre es una madre para sus hijos, nunca una madrastra? ¿Por qué la Unión Soviética despertaba tanta fascinación (aparte del odio oficial) en el mundo democrático? ¿Por qué el movimiento comunista fue tan fuerte en Europa? ¿Estaban ciegos? ¿Por qué incluso ahora, transcurridos casi veinticinco años desde la caída de la Unión Soviética, hay miles de personas en Rusia que añoran el pasado y hablan de «la tranquilidad de saber lo que va a pasar cada día» [¡sic!], de los valores sólidos, optimismo y buen hacer como cosas inherentes al régimen soviético?
El libro Terror y utopía. Moscú en 1937, de Karl Schlögel, promete algunas respuestas, pero hay que decir que impresiona antes de abrirse. Está presidido por una imagen de un edificio enorme que parece un faro de Alejandría, coronado con un coloso de Rodas, sobre el fondo de un cielo azul, surcado por aviones blancos, una auténtica torre de Babel de corte moderno y ambición perenne. Y el volumen es tan monumental como ella: con sus más de mil páginas, habla incluso cerrado. Pero la invaluable monografía de Karl Schlögel no debería asustar al más amplio público: unas ciento cincuenta páginas están ocupadas por notas del autor, bibliografía y un índice onomástico, y el resto se lee de forma muy amena. De hecho, por su alcance, detallismo, capacidad de contextualización y profundidad de análisis, es un libro que será interesante y útil tanto para historiadores profesionales como para el público general.
¿Qué es y qué no es este libro? Es una narración histórica, la «narrativa de la simultaneidad» dedicada a un momento y lugar clave de «ruptura radical e irreversible»: la década de los años treinta del siglo pasado y, concretamente, el año 1937 y Moscú, parte esencial e inalienable del mapa de la civilización europea. Karl Schlögel, historiador, profesor de Historia de Europa del Este en la Universidad Europea de Viadrina (Fráncfort del Óder) y autor de diversas obras sobre Rusia, ha sentido que para explicarse el presente o el pasado reciente de este país es imprescindible enfrentarse al año 1937, en el que fueron detenidas «cerca de dos millones de personas, unas setecientas mil de las cuales fueron asesinadas, y casi 1,3 millones enviadas a campos de concentración y a colonias de trabajos forzados». Ante ese vasto panorama del horror, esta obra presenta imágenes visuales y sonoras, que conforman un cuadro o cronotopo. No ofrece una nueva teoría sobre el estalinismo, sino que se interna en el mundo de Moscú de la época y permite conocer los detalles cotidianos de las personas, hasta obtener una visión de conjunto que sólo puede proporcionar un historiador documentalista.
Guiándose por las portadas de los periódicos y las revistas de la época, el autor buscó los acontecimientos más representativos, ordenándolos en más de cuarenta capítulos o «cuadros». Abre esta sucesión el vuelo de Margarita. Para los rusos, «la» Margarita es la deEl maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov, un libro que, aparte de tener un profundo sentido filosófico, es una verdadera enciclopedia del Moscú de los años treinta. Que Karl Schlögel aprecie su valor constituye ya una prueba de su buen conocimiento de Rusia: «La lectura detenida de la novela de Mijaíl Bulgákov –dice Schlögel– nos aporta más que una simple mirada a una estructura o a un método literario. Casi todos los temas que conforman lo enigmático del año 1937 han sido mencionados: el carácter irremediable de la confusión, la desaparición de las diferenciaciones claras, las chocantes irrupciones de poderes anónimos, desconocidos, en forma de ataques por sorpresa, en la vida de personas normales y corrientes, el miedo, la desesperación». Tan solo cabe lamentar que el traductor de Schlögel no dispusiera de la nueva versión castellana del libro de Bulgákov, editado por Nevsky Prospects con traducción de Marta Rebón, y lo cite por la antigua traducción de Amaya Lacasa.
El siguiente capítulo nos presenta el plan general de Moscú, ambicioso proyecto de crecimiento y desarrollo de la ciudad que refleja el carácter vertiginoso y revolucionario de la época. Vemos cómo los grandiosos edificios, amplias avenidas, nuevos canales, el impresionante metro y la ciudad moderna que dejaba atónitos a sus visitantes resultaron de unos desesperados esfuerzos por adaptar infraestructuras obsoletas a las exigencias de la modernidad y, al mismo tiempo, un intento de crear un mundo nuevo, soviético, a gran escala, demostrando el poder del Estado. Los planes de las reformas de la ciudad iniciados a principios del siglo XX se vieron interrumpidos por la Revolución y la Guerra civil. A lo largo de la década de 1920, en Moscú se acumularon los problemas de una industrialización precipitada y violenta: el número de habitantes se multiplicó, los inmigrantes procedentes de zonas rurales reemplazaron a la sociedad antigua, la composición étnica de la población se modificó. La ciudad se convirtió en un laboratorio de la nueva sociedad, en una «olla en la que se cuece la nueva vida». Se construyeron nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento, redes eléctricas y tuberías de agua. El plan general de Moscú suponía un nuevo urbanismo, un nuevo ritmo y una nueva estética. Ni que decir tiene que hicieron falta demoliciones masivas. La ciudad perdió sus edificios más significativos: «al grandioso programa de construcción y reconstrucción le precedió una orgía de destrucción, demoliciones y derrumbamientos».
Interesantísimos, muy reveladores, son los capítulos en que Schlögel revela cómo el poder soviético fabricaba enemigos para crear una nueva ideología y cohesionar a la sociedad emergente. Los procesos públicos eran acontecimientos mediáticos llenos de autoinculpaciones y «confesiones de hombres que, antes de la Revolución, habían luchado en la clandestinidad, que habían pasado largos años en el exilio o en el destierro y que se habían negado a retractarse de sus ideas bajo las condiciones más difíciles». ¿Por qué se portaban así ahora, causando asombro y dando visos de legalidad a todos los procesos, incluso a ojos de observadores extranjeros? Partiendo de la lógica aplastante del «instinto de clase» y del principio de que la confesión era la forma más elevada de encontrar la verdad, superior a cualquier prueba material, los tribunales montaban espectáculos de terror para encauzar el odio y el miedo, presentes en la sociedad, contra un enemigo interno, representante de las amenazas exteriores, pues el país vivía con la sensación de un peligro de guerra inminente. El propósito era no sólo la neutralización preventiva de pequeños grupos de opositores, sino la eliminación de cualquier pensamiento crítico y la creación de la censura y la autocensura continua en las personas corrientes, el sometimiento a la disciplina de toda la sociedad, sobre todo a los círculos cercanos al Partido.
El proceso de Zinóviev y Kámenev fue el primero que acabó con la pena de muerte de los acusados que reconocieron no sólo su culpa política, sino también su participación directa en acciones criminales. El segundo proceso público impresionante del año 1937 se dirigió contra los economistas, funcionarios ministeriales, directores de empresas industriales o de secciones de ferrocarriles, elegidos como chivos expiatorios por todos los problemas que azotaban la sociedad por culpa de la mala organización, la industrialización forzada y los ritmos de crecimiento exagerados impuestos desde arriba. La metodología básica consistía en «convertir accidentes en actos de sabotaje y estilizarlos debidamente para presentarlos como actividades subversivas […]; en fin, se trataba de criminalizar la realidad, de crear una codificación política y policial de ciertos conflictos». Los puntos débiles de un país desgarrado por las tensiones se presentaban como «algo provocado de manera consciente por elementos hostiles. En lugar de remediar esas insuficiencias, lo cual no era tan fácil, se estigmatizaba y liquidaba a personas a las que se declaraba culpables». Nikolái Bujarin, víctima del tercer gran proceso, dejó escritos espeluznantes sobre su decisión de declararse culpable, sin serlo en realidad, por el bien superior del Estado y del Partido. «Cuando se considera todo lo positivo que ahora alumbra en la Unión Soviética, ello cobra en la conciencia del hombre otra dimensión. […]. Y en esos momentos […] se esfuma todo lo personal, toda derrota personal […]. Y si a uno le llega entonces el eco de la amplia lucha que se libra a nivel internacional, todo ello, en su conjunto, surte su efecto, y el resultado es una absoluta victoria moral interna de la Unión Soviética sobre sus enemigos, a los que pone de rodillas».
Aparte de estos multitudinarios procesos públicos, hubo un verdadero torrente de limpiezaen el Partido y en la sociedad. Siguiendo la consigna de Stalin de que «los cuadros lo deciden todo», se lleva a cabo un proceso de implementación de disciplina en el Partido: se eliminan los cuadros dirigentes antiguos, con autoridad y capacidad de juicio crítico, y se introducen personas nuevas que dependen completamente de sus superiores y saben que son tan prescindibles como sus precursores. En el pleno del Comité Central del Partido que se celebró en febrero y marzo de 1937, se trazó el destino del Estado y de millares de personas. Y sus participantes fueron cómplices de la «entrega al verdugo de un miembro del propio grupo» para después caer ellos a su vez. Temiendo que unas elecciones generales, libres y secretas –según las normas de la nueva Constitución de 1936– fueran desastrosas para el Partido, los líderes soviéticos propugnaron medidas preventivas que efectuaran la eliminación física de todas las capas sociales resentidas con el poder soviético. En el pleno se determinó que la tarea del NKVD consistía ahora en «detectar a aquellos individuos y elementos que, aun después de denunciarse ellos mismos, de distanciarse de sus antiguas posiciones, habían vuelto a ponerse una máscara para realizar una labor de subversión y socavamiento por encargo del enemigo». La lucha debía ser implacable y sus víctimas habían de ser las personas a las que siempre se veía como «nuestra gente», pues ya no debería confiarse en nadie más.
El 3 de julio de este mismo año, Stalin en persona envió un telegrama a las regiones instando a detener a todas las personas anteriormente deportadas que habían vuelto a sus hogares. En respuesta a esta misiva, se reciben propuestas concretas, con números de detenciones previstas, que «fueron recogidas por el NKVD y más tarde elaboradas en forma de lista, en la cual se fijaban sumariamente cuotas para las dos categorías –fusilamiento y confinamiento– en el caso de cada una de las regiones». Este documento –la orden 00447– se envió a todo el país con instrucciones muy precisas y cuotas previstas. Lo tremendo es que los responsables se aplicasen tanto en su cumplimiento que tuvieran que ¡mandar solicitudes para ampliar los cupos asignados! Y estamos hablando de cientos de miles de personas… En estos procesos masivos ya no hubo ni prensa ni elocuentes discursos de fiscales. Las tristemente famosas troikas despachaban las cosas con tanta prisa que los responsables de autorizar las condenas daban cientos de vistos buenos cada día. Las cifras detalladas que ofrece Schlögel son espeluznantes.
A modo de contrapunto, el autor describe también las cosas que fascinaban y embrollaban las mentes, creando una imagen de bonanza y felicidad. En su aniversario, Pushkin se vio convertido por medio de la propaganda en el poeta oficial del socialismo, trivializado hasta el punto de que pudieron oírse afirmaciones cono esta: «Si Pushkin viviera, su obra sería la fuente de un entusiasmo socialista universal. Viva Pushkin, nuestro camarada». En el mismo orden de cosas están la participación de la Unión Soviética en la Exposición Universal en París con un pabellón impresionante (y muy parecido, por su estilo, al de la Alemania nazi), los desfiles multitudinarios en la Plaza Roja, la radio –que fue una fuente de cultura y progreso y una herramienta de manipulación de masas y de control total del Estado–, el arte plástico –con su realismo socialista–, el desarrollo del deporte como una actividad sana y una ocupación provechosa para los jóvenes, el espíritu romántico y aventurero fomentado por los éxitos de la aviación y las expediciones polares, la construcción y la dominación progresiva del inmenso espacio del país. Schlögel toca temas tan dispares como el abastecimiento de la ciudad y los viajes en crucero por el Volga, celebraciones pomposas del aniversario de la Revolución de 1917 y la industria del cine, con varias películas musicales de éxito, el grandioso parque de ocio y atracciones Gorki, el jazz soviético y el cultivo del patriotismo apoyado en el desconocimiento del extranjero. Respecto a estos aspectos, el autor traza un cuadro fiel de la realidad y, al mismo tiempo, explica sus entresijos, lo que permite ver cómo el poder aprovechaba los recursos disponibles para mantener a la población en un estado de entusiasmo y alerta contra sus enemigos.
Para los lectores españoles, revestirá especial interés el capítulo dedicado a la repercusión de la Guerra Civil en la vida de Moscú y viceversa, pues «la guerra, sobre todo la Guerra Civil epañola, está en Moscú tan presente que es como si los frentes pasaran por el centro de la capital soviética. […] El Gobierno soviético se hizo cargo de los niños españoles y de los huérfanos de la guerra. Todo esto indica que la solidaridad con España era algo más que una mera campaña arbitraria. La Guerra Civil española era un símbolo de la amenaza de la guerra en general, y la solidaridad con España era la clave cifrada para la relación con Europa y el mundo, una prueba de que la Unión Soviética no estaba sola». Sin embargo, no todo era tan positivo: «A finales de noviembre de 1937 se encontraban en el suelo español más de setecientos militares soviéticos, agentes del NKVD y expertos en economía». Este personal traslada al terreno español los métodos de vigilancia, sospecha y depuración preventiva de los «enemigos del pueblo», procesos públicos incluidos, ya previamente probados en la Unión Soviética.
«Entre 1936 y 1939 –señala Schlögel– España se convirtió en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y la zona de contacto de todas las fuerzas que participarían en la gran lucha; abandonada por las democracias occidentales, era un lugar singular, único, en el que el amor a la libertad de un pueblo y de toda una generación se vio mezclado con un cínico cálculo de poder, donde la disposición al sacrificio y los espantosos horrores iban de la mano, donde la fascinación generada por el avión iba emparejada con los horrores de la primera guerra aérea moderna, un lugar de desencanto, de desilusión y de desplome moral. Fue un laboratorio para experimentar con nuevas técnicas militares y político-policiales. Por tal razón el campo de batalla español pasó a ser un espacio de transferencia de experiencias, también de las experiencias acumuladas en el Moscú de 1937». Los españoles que emigraron a la Unión Soviética corrieron una suerte dispar. Aunque no sufrieron represalias masivas como los alemanes, polacos, letones, rumanos, finlandeses, iraníes, afganos, griegos, estonios, búlgaros, macedonios, coreanos, chinos y otras minorías, siempre estuvieron en el punto de mira del NKVD y sus sucesores.
Por el lado del texto, a mi modo de ver, resultaría más cómodo que la inmensa cantidad de notas estuvieran al pie de cada página y no al final del libro o que, al menos, tuvieran una numeración continua y no volvieran a numerarse dentro de cada capítulo, pues resulta muy difícil localizarlas. Asimismo, he echado en falta una labor más esmerada de corrección editorial. La lectura de un texto sin gazapos sería mucho más agradable. Son muy llamativas las diferentes transliteraciones de un mismo nombre que a veces aparecen dentro del mismo párrafo, o una imprecisión tan triste como esta: «figuras cimeras del espionaje en el extranjero como Serguéi Efrón o el marido de Marina Tsvietáieva», cuando Efrón era precisamente el marido de la famosa poeta. Sin embargo, es de destacar el trabajo encomiable del traductor, José Aníbal Campos, un profesional de altísimo nivel, que ha dedicado a esta tarea varios años de esfuerzo e investigación constante: es sumamente difícil traducir del alemán una obra llena de referencias rusas si no se domina este idioma. Sólo cabe elogiar el resultado.
La lectura del libro de Schlögel aclara muchos conceptos. A las personas que vivían en la Unión Soviética y que no se vieron arrastradas por la rueda del terror les ha costado muchísimo creer que todo esto fuera verdad, incluido el absurdo de las acusaciones y la inocencia total de las víctimas. Lo mismo puede afirmarse de los movimientos de izquierdas de los países de Europa y de sus partidarios: los acontecimientos del año 1937, ocurridos en un lugar remoto y extraño, y en un momento histórico perdido entre dos guerras impresionantes, se han borrado de la memoria colectiva. Sin embargo, es necesario refrescar esta memoria e inocularnos contra males que en absoluto no han desaparecido en absoluto de nuestro mundo moderno.
Olga Korobenko es traductora. Entre los autores que ha vertido al español se encuentran Lev Tolstói, Vladímir Maiakovski, Sofía Fedorchenko, Vladímir Makanin y Mijaíl Bulgákov